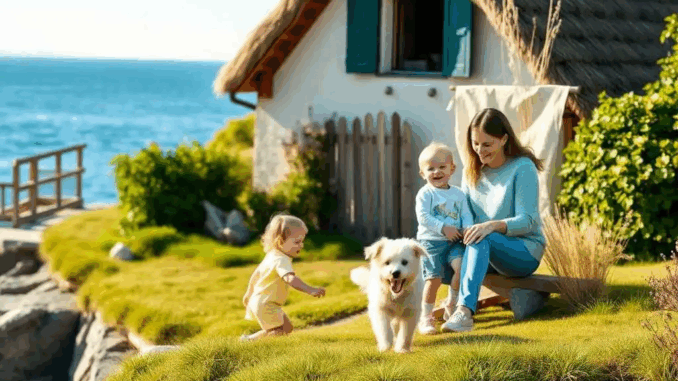

Don Emilio era un solterón empedernido. Vivía su vida sin que la soledad le pesara. Trabajaba como una mula, pero amaba su oficio. Todo lo hacía con esmero, buscando la perfección en cada detalle. Aunque había salido con muchas mujeres, jamás encontró a la ideal. Aquel último julio, decidió tomarse unas vacaciones en el sur. El cansancio le pesaba y ansiaba escapar un poco de la civilización. Entró en internet y puso un anuncio.
Le respondió una mujer con dos hijos, vecina de un pueblo costero. A veinte minutos a pie del mar, alejado del bullicio turístico, ofrecía una habitación independiente y, como extra, le cocinarían platos caseros a cambio de que él llevase los ingredientes. Don Emilio picó el anzuelo. El viaje fue tranquilo, el GPS no le falló. La casa era antigua pero limpia, su cuarto acogedor y la dueña, amable. Por el patio correteaba un perrito pequeño, un bichón maltés. En el huerto maduraban las frutas, mientras los niños, un chico y una chica de unos 9 o 10 años, ayudaban en las tareas. La mujer no le molestaba, solo preguntaba qué quería comer, le obsequiaba fresas y sonreía con dulzura. Don Emilio pasaba los días en la playa, nadando, escalando rocas, haciendo fotos y escribiendo a un viejo amigo en las redes. A veces se preguntaba cómo una mujer de cincuenta años tenía hijos tan pequeños. Finalmente, se armó de valor y preguntó.
—Isabel Martínez, ¿son estos sus nietos?
—No —respondió ella—, son mis hijos, llegaron tarde. El matrimonio no cuajó, pero quise ser madre igualmente. Y no soy tan vieja, solo tengo 48.
Mientras hablaban, Don Emilio la observó mejor: agradable, serena, con una sonrisa cálida. Incluso su nombre le gustaba. Isabel, Isa. Como su madre. Y olía a fresas y mantequilla. El vino joven de la tierra era delicioso, las noches frescas y el cielo estrellado. Ambos eran adultos, sin tapujos. De día, todo transcurría con normalidad, pero de noche, Don Emilio se colaba sigiloso a la habitación de Isa. Luego volvía al suyo, cuidando de no despertar a los niños. El perro ni siquiera le ladraba, solo le miraba con complicidad. Buena alimaña, frugal. Comía poco pero vigilaba el patio como un centinela. Se llamaba Canela, y pronto empezó a acompañar a Don Emilio a la playa, nadando junto a él. Salía del agua, se sacudía, se secaba al sol y siempre corría de vuelta antes que él. Hasta que un día no apareció.
Don Emilio la buscó por todas partes, pegó carteles, preguntó a los vecinos. Una anciana sugirió que quizá se la hubiesen llevado unos forasteros que alquilaban en el otro extremo del pueblo. Don Emilio fue hasta allí, pero le dijeron que ya se habían marchado… con un perrito pequeño, rumbo a la carretera. Arrancó el coche y los persiguió. A ochenta kilómetros, les cortó el paso. Del todoterreno bajaron dos chicas jóvenes y descaradas.
—¡Eh, aparte el coche! ¿No sabe conducir? ¡Llamaremos a la Guardia Civil!
—Llámennos —replicó Don Emilio—, pero primero devuelvan al perro.
—¡Vaya morro! —se rió la más alta—. Estaba abandonado, lo estamos rescatando.
—No es suyo —replicó él—. Tiene familia.
—¡Lárguese! —chilló la otra— o le rompemos los cristales.
Don Emilio las rodeó y llamó: «¡Canela!». El perrito empezó a ladrar y saltar en los asientos, intentando escapar por la ventanilla entreabierta. Las chicas le tiraron de los brazos, soltando tacos y amenazando. Él no sabía qué hacer; pegarles no era opción.
La salvó un guardia civil que llegó en ese momento, sudoroso y resoplando. Tapándose los oídos ante los gritos, el agente tomó a Canela en brazos.
—Silencio. El perro irá con quien él elija. Nadie tiene papeles.
—¡Pompis, cariño! —farfullaron las chicas, sacando embutido—. Ven con nosotras.
—Vamos, Canela —dijo Don Emilio.
El guardia soltó al perro. Canela corrió hacia Don Emilio, moviendo la cola y ladrando alegre.
—Parece que está claro —resopló el agente.
—¡Es nuestro! —gritaron ellas—. ¡No tiene derecho a quitárnoslo! ¡Lo salvamos de la carretera!
El guardia se puso colorado.
—Miren, “salvadoras”: o se van por las buenas, o les reviso el seguro, el extintor, la ITV, el botiquín… y cuento cada pastilla. Además, el coche está sucio. Y habrá que comprobar si no es robado.
El todoterreno desapareció en un santiamén.
Don Emilio le estrechó la mano al guardia.
—Gracias, agente.
—Nada, a mí también tengo uno igual. Peludo, travieso y un tanto cobardica. En invierno lleva jersey, no aguanta el frío. Buena raza, fiel. Y el tamaño ideal. Pues suerte, y no infrinja las normas.
Don Emilio subió al coche. Canela se acomodó en su regazo, pequeña, calentita, el pelaje como terciopelo. Una paz inusual lo invadió. La carretera estaba despejada, el motor ronroneaba y Canela era un encanto. Pero entre tanta calma, le asaltó la nostalgia: pronto tocaría irse. Nadie le esperaba en su piso vacío. Una idea cruzó por su mente: dar media vuelta y llevarse a Canela. ¿Qué importaban un par de camisetas y un chándal? La idea persistió. La anotó mentalmente, suspiró y regresó a casa de Isabel.
La última semana fue lluviosa, pero Don Emilio siguió yendo a bañarse. Canela lo acompañaba. Por la noche, seguía deslizándose a la habitación de Isa, pero cada mañana la melancolía crecía. El día de la partida amaneció soleado. Don Emilio había hecho las maletas la noche anterior. Le dejó un regalo a Isabel, se despidió, le dio su número y subió al coche. Mientras aceleraba, pensó que las vacaciones y el romance habían terminado. Era hora de volver a la rutina.
Al tomar la carretera principal, vio a Canela corriendo detrás del coche. Pisó el acelerador, pero el perrito corría más rápido. Siguió aumentando la velocidad, y la pequeña figura se fue quedando atrás… hasta desaparecer. Don Emilio frenó en seco. Bajó, encendió un cigarrillo y notó que le temblaban las manos. Lo apuró hasta el filtro, lo tiró al cenicero y miró la carretera. A lo lejos, una diminuta mancha se movía.
Don Emilio echó a correr, rogando que no pasara ningún coche. ¡Hacía una década que no corría así! Canela venía hacia él, agotada, cubierta de polvo, hasta en las orejitas. Intentó ladrar, pero solo estornudó. Don Emilio la levantó, limpiándola con cuidado. Le dio agua de su botella y luego llamó a Isabel.
—Tengo a su perra. Me siguió. No se preocupe, se la devuelvo ahora.
—Quédatela, si la quieres. La recogí unos días antes de que llegaras. La tiraron de una furgoneta frente al supermercado.
—¿En serio puedo quedármela?
—En serio.
Y Don Emilio se la llevó.
Medio año después, en la universidad, oyó casualY seis meses después, en la universidad, oyó por casualidad a dos compañeras murmurar: “¿Sabes que el decano se casó con una mujer del sur, con dos niños y un perrito?”, a lo que él solo sonrió y pensó en Isa, en los niños y en Canela, mientras caminaba hacia casa, donde le esperaba la verdadera felicidad.
Để lại một phản hồi